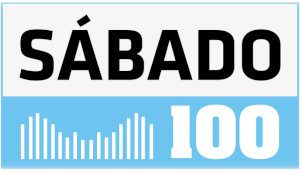Por Guillermo Briggiler.- El orden económico mundial tal como lo conocíamos está cambiando. Durante décadas, el vínculo entre Asia y Estados Unidos funcionó bajo una lógica de complementariedad: Asia producía, Estados Unidos consumía. Este modelo, sostenido por reglas estables, cadenas globales de valor y bajos aranceles, estaba llegando a su límite. La reciente decisión del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles y, el clima político que lo acompaña, le ha dado el tiro de gracia.
Hoy el mundo atraviesa una etapa de turbulencia. La imposición de aranceles rompe con la previsibilidad y genera incertidumbre. Un arancel, en términos simples, es un impuesto que se le pone a los productos importados. Su efecto inmediato es encarecer esos bienes, encender la mecha de la inflación y alterar el comercio internacional. Detrás del argumento de proteger la industria local, muchas veces se esconde una visión arbitraria y cortoplacista.
Argentina no está ajena a este contexto. Por el contrario, se encuentra en un momento clave. Avanza hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos, busca cerrar un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y proyecta recibir fondos frescos que permitirían fortalecer las reservas del Banco Central. Esto podría dar mayor previsibilidad al dólar y reforzar una tendencia a la baja en la inflación.
Pero mientras tanto, los efectos del nuevo proteccionismo ya se sienten. Por ejemplo, en la reciente lista de aranceles anunciada, el pescado argentino pagará apenas un 10% al entrar a Estados Unidos, mientras que el chino pagará 34% y el tailandés 36%. Lo mismo ocurre con el aluminio (Argentina paga 10%, frente a cifras similares de Brasil y Australia) o con el vino, donde competidores como Italia enfrentan un arancel del 20%. ¿Buena noticia? Parcialmente. Porque la regla en este nuevo mundo parece ser la falta de reglas, ya que la negociación está abierta entre el gran consumidor, EE.UU. y el resto del mundo. Dicho mercado, el norteamericano es el tercero a quien le exportamos, siendo el orden de volumen, primero Brasil, segundo Europa y tercero Estados Unidos (empatando este lugar con Chile y China).
En este nuevo escenario que nace en el mundo, se premia o se castiga a países enteros con base en criterios más políticos que técnicos. Lo que hoy es una ventaja, mañana puede revertirse. Esa arbitrariedad pone en jaque a cualquier planificación a largo plazo. Como decía el socialista Juan B. Justo: «No pongan aranceles, que los pagan los obreros».
Nótese que a propósito citamos a Juan B. Justo, médico, político y fundador del Partido Socialista en Argentina, fue uno de los primeros en advertir sobre los efectos regresivos de los aranceles. A comienzos del siglo XX, sostenía que esas barreras comerciales, lejos de proteger al trabajador, encarecían los productos esenciales y reducían su poder adquisitivo. «No pongan aranceles, que los pagan los obreros», decía con claridad. Su mirada sigue vigente: cuando un país impone un arancel, lo que en realidad hace es cargarle ese impuesto al consumidor final, que es muchas veces el mismo asalariado que se busca proteger. En tiempos donde resurgen ideas viejas disfrazadas de nuevas soluciones, conviene recordar que el nacionalismo económico puede tener efectos colaterales profundos sobre los sectores más vulnerables.
La historia muestra que las guerras comerciales, como las de aranceles y las devaluaciones competitivas nunca terminan bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aranceles promedio rondaban el 100%. Desde entonces, el mundo apostó a bajarlos. Hasta hace poco, el promedio entre potencias era de apenas un 3%. Ahora, este nuevo giro proteccionista podría devolvernos a los peores errores del pasado.
El caso de China es paradigmático, sin libertades individuales, pero con reglas estables para la economía, logró atraer inversión global. Argentina debe aprender de esa lógica: con reglas claras y sostenibles, la inversión vendrá. Hoy se transita el camino correcto: superávit fiscal, compromiso con el orden macroeconómico, reformas estructurales. El acuerdo con el FMI no implica cambiar el rumbo, sino consolidarlo.
Un mundo enredado es un mal escenario para países como el nuestro. Ya que citamos a Justo, pongamos una de Alberdi, así los libertarios no se enojan, este decía «los aranceles son la protección a la estupidez y la pereza, el más torpe de los privilegios».
El peligro es claro: si el mundo entra en una carrera de aranceles, la globalización tal como la conocimos se desarma. Las cadenas de valor son complejas: un celular tiene componentes de al menos diez países distintos. Si las barreras comerciales se multiplican, nadie sabrá bien dónde producir ni a quién venderle.
Trump, con su retórica de «América primero», parece tener en mente una economía industrial que ya no existe. Lo que él realmente está mirando, el diagnóstico de fondo, es que su economía tiene, déficit fiscal, déficit comercial y deuda externa enorme. Pero la solución propuesta puede empeorar todo. Porque, al final, los aranceles no los paga el país exportador: los paga el consumidor.
En este tablero global en redefinición, Argentina debe jugar con inteligencia. No se trata de encerrarse ni de regalarse. Se trata de tener reglas claras, instituciones fuertes y una inserción estratégica en el mundo. Porque en el nuevo orden que asoma, solo sobrevivirán los países que entiendan que la estabilidad y la coherencia son las mejores políticas de largo plazo.
#BuenaSaludFinanciera @ElcontadorB @GuilleBriggiler
Fuente: https://diariocastellanos.com.ar