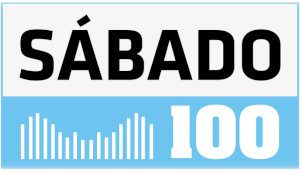Los países hispano-americanos adoptaron como regla internacional para fijar sus límites la del “Uti Possidetis Iuris”, que significa fijarlos en los que tenían al momento de su independencia. Este principio jurídico fue también seguido, en los tiempos modernos, por los Estados africanos de reciente independencia.
Sin negar la utilidad de este criterio –es la base de donde se debe partir para conocer los problemas limítrofes en los que se vio involucrado la Argentina-, un conjunto de factores se combinaron para que a través de los años nuestro país haya tenido que afrontar disputas con todos los países que con limitan con ella. Entre estos elementos cabe mencionar la distinta interpretación geográfica y de los títulos que se heredaron de España, la excesiva ambición por parte de algunas Naciones de la región –rasgo evidente en Chile-, la falta de parcialidad de algunos árbitros, etc.
El diferendo más grave, prolongado y delicado fue el mantenido con la República de Chile, ya que hacia fines de 1978 ambos países se encontraron en una situación que los puso al borde de una guerra de imprevisibles consecuencias.
Las primeras desavenencias con el país trasandino datan de 1843, cuando Chile fundó en el Estrecho de Magallanes el denominado Fuerte Bulnes, donde actualmente está la ciudad de Punta Arenas. Este hecho violaba el “Tratado de Amistad, Alianza, Comercio y Navegación” suscripto en 1826 entre Argentina y Chile.
En esta oportunidad la Argentina mostró una evidente falta de energía y de poder negociador en su política exterior con respecto a Chile. El entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Felipe Arana, reclamó por la actitud del país cordillerano pero recién lo hizo en 1847. La respuesta que recibió del presidente de Chile, Dr. Manuel Vial, fue que el Estrecho de Magallanes así como su territorio adyacente pertenecían a Chile. De ahí en más las desinteligencias serían una constante en la relación bilateral.
El plexo normativo
Para comprender acabadamente lo ocurrido, tres son los tratados que se deben poner bajo análisis. En primer lugar, el Tratado de 1881, que fue firmado por Francisco Echeverría, Cónsul General de Chile y Bernardo de Irigoyen, Ministro de Relaciones Exteriores argentino. A través de este documento jurídico se intentó resolver las diferencias de límites creadas en tan extensa frontera.
En segundo término hay que tener en cuenta el Protocolo Adicional de 1893, cuyo fin era aclarar ciertas ambigüedades que presentaba el Tratado de 1881. Este Protocolo estableció el principio bioceánico, por el cual Chile no podía pretender punto alguno hacia el Atlántico y la Argentina no podía pretenderlo hacia el Pacífico.
Por último, el Tratado General de Arbitraje de 1902, cuya cláusula central establece que ambas partes someterán sus divergencias al arbitraje de Su Majestad Británica, y si alguna de las partes suspendiera sus relaciones con Inglaterra designarían, de común acuerdo, al gobierno de la Confederación Suiza.
La cuestión del Beagle
Beagle es el nombre de un canal que permite a Ushuaia comunicarse con el océano Atlántico, a la vez que designa al conflicto protagonizaron Chile y Argentina hace treinta años. En dicho litigio se discutía la línea divisoria del Canal así como la soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox.
Distintos gobiernos, constitucionales y de facto, fueron pasando en ambos lados de la cordillera sin poder encontrar una salida satisfactoria con relación a la zona en discusión. Como las negociaciones directas entre las delegaciones de uno y otro soberano resultaron siempre infructuosas, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo, se optó por someter el tema a un arbitraje.
Conforme a lo expresado en el Tratado de 1902, el árbitro sería la reina de Inglaterra, pero no actuaría directamente sino que designaría una Corte Arbitral compuesta por cinco personas, todas ellas jueces de la Corte Internacional de Justicia. Esto, en principio, significaba un triunfo para la Argentina, pues Chile pretendía la intervención del árbitro inglés.
Mientras duró el proceso arbitral –que tuvo dos fases, una escrita y otra oral- nuestro país tuvo enormes dificultades para defender su posición debido fundamentalmente a la mala organización de los archivos nacionales y especialmente de la Cancillería, debiéndose recurrir a la búsqueda de información en el exterior, por ejemplo el Vaticano, París, Londres y Madrid.
Además, los investigadores argentinos no pudieron encontrar un solo acto posesorio de nuestro país sobre ninguna de las tres islas, ni antes ni después del Tratado de 1881, a diferencia de Chile que logró reunir una soberbia colección de sus actos posesorios. Nuevamente aquí se muestra una cuota de negligencia por parte de los funcionarios nacionales.
Al conocerse el resultado del Laudo –fue comunicado el 2 de mayo de 1977- éste causó sorpresa y consternación en el gobierno argentino, ya que claramente favorecía a Chile. Como consecuencia del fallo de la Corte Arbitral, Argentina tomó la decisión de declarar la nulidad del Laudo Arbitral, por considerarlo contrario al Derecho Internacional.
La mediación del Papa
Hacia mediados de diciembre de 1978 los vínculos con Chile se habían tensado de tal manera que la guerra parecía inevitable, esperándose que las primeras operaciones militares principien hacia la Navidad. Existía un clima belicista que era estimulado por los dos gobiernos.
En un último esfuerzo para lograr la paz, el Nuncio Apostólico en Buenos Aires Pío Laghi y el Cardenal Raúl Primatesta, Arzobispo Emérito de Córdoba, que poseían excelente información sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo, enviaron urgentes mensajes al Papa Juan Pablo II para que interponga sus buenos oficios y así intentar superar la crisis.
Su Santidad aceptó el pedido y designó como enviado especial al Cardenal Antonio Samoré, quien a su vez recibió la asistencia de Monseñor Faustino Sainz Muñoz y Gabriel Montalvo, clérigos con una vasta trayectoria en el ámbito de la diplomacia.
El 12 de diciembre de 1980 el Papa entregó su propuesta de mediación a los cancilleres de la Argentina, Carlos Pastor, y de Chile, René Rojas Galdames. La mediación terminó convalidando el Laudo, lo que llevó a que las autoridades argentinas a manifestar que “…los renunciamientos que Vuestra propuesta sugiere son graves”.
El nuevo gobierno
Con la llegada de la democracia el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín sería el encargado de dirimir definitivamente la cuestión. El flamante mandatario convocó a una consulta popular no vinculante para que el pueblo argentino manifestara su apoyo o su rechazo al texto pontificio, triunfando abrumadoramente la opción afirmativa con el 81,34 % de los sufragios.
Seguidamente, los cancilleres de la Argentina, Dante Caputo, y de Chile, Jaime del Valle, firmaron en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad, que luego de ser ratificado sirvió para inaugurar una nueva etapa en la relación con Chile.
Por último, y a pesar de que en este complejo asunto nuestro país tuvo que ceder parte de su soberanía a Chile, queda como saldo positivo el triunfo de los principios de Derecho Internacional por sobre el uso de la fuerza.
El autor es lic. en Relaciones Internacionales, abogado, profesor de Derecho Internacional Público UCSE DAR y UCSFE.